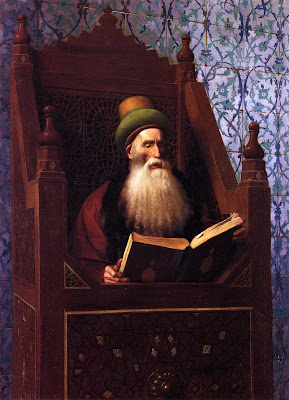
“Todos tenemos talento, pero no todos somos capaces de reconocerlo y, aún menos, de explotarlo a tiempo para disfrutarlo y contribuir, con ello, al embellecimiento del mundo”
En determinadas ocasiones, el ser humano experimenta un estremecimiento interior que le hace sentirse único, distinto y capaz de emprender cualquier proyecto. Acaricia su talento y, entonces, se ve envuelto en una aureola de optimismo que le engrandece. No obstante, tras esa sacudida de complacencia, puede encontrarse con un problema: se detiene a pensar seriamente en el propósito de su vida, en el sueño que desea materializar, y se da cuenta de que, en realidad, no sabe cuál es. ¡No tiene ningún sueño! No sabe cómo ni en qué aplicar esa fuerza creativa que parece empujarle hacia la luz. Quizá piense que hay que elevarse al cielo para llevar a cabo hechos extraordinarios, dignos de mención y de aprobación general y, en tal caso, esta historia le viene grande. Así que, lo más probable es que deseche rápidamente este pensamiento porque “¿para qué me voy a complicar la vida? Si ya tengo, más o menos, lo que pretendía”. Y en ese “más o menos” se instala en un cómodo descontento.
Normalmente, cuando adoptamos esta actitud resignada de lo que nos acontece; cuando no actuamos, estamos tomando como referencia el mundo exterior. Damos prioridad a los valores y actos de otras personas, y nos sentimos pequeñas hormigas con un poder muy reducido. Claro que esto no nos resulta extraño. Estamos acostumbrados a ello. Desde nuestra más tierna infancia nos hemos habituado a reprimirnos, fundamentalmente para evitar el rechazo del entorno. Aprendemos que hay que controlar nuestras emociones, estrangular nuestra espontaneidad, con el fin de estar “integrados”, no diferenciarnos, para ser apreciados por los demás: “Que no vaya a decir de ti la vecina…”, “A ver si van a creer que te las das de listo”, y ya más avanzada nuestra vida: “Que no piense tu jefe que le vas a puentear”; “Es mejor no hacer ruido”; “Desde un segundo plano las cosas se ven mejor”; “En esta vida hay que ser humilde”, confundiendo claramente humildad con miedo, porque si resaltas demasiado pueden envidiarte, y si te envidian, te quedarás solo. No te querrán. Una vez más, la amenaza de perder la aprobación exterior baja nuestras alas. Y así, agazapados, vamos desperdiciando nuestros valores y habilidades, que, a fuerza de esconderlos, creemos no tener. Escondemos nuestro talento, revistiéndolo de la túnica de nuestros recelos y prejuicios.
Todos tenemos talento, pero no todos somos capaces de reconocerlo y, aún menos, de explotarlo a tiempo para disfrutarlo y contribuir, con ello, al embellecimiento del mundo. Unos poseen un talento innato, desbordado, que se presenta de una manera tan natural como la salida del sol; otros han de trabajárselo con más ahínco, por ser menos palpable, aunque no menos preciado. Puede darse el caso de que conozcamos certeramente cuál es nuestro don, pero experimentarlo nos produce cierto malestar (paradójicamente, nos incomoda), como consecuencia del poder de la resistencia al cambio, del vértigo al salto o de la aversión a lo no controlado. Retenemos nuestra magia y nuestros dones; nos los guardamos para una mejor ocasión, que, desde esa perspectiva, nunca llega. Pero estamos muy equivocados, porque cuando tenemos el valor de diferenciarnos abrimos las puertas del progreso.
Intuimos que hay algo ahí dentro, pero nos cuesta tomar la determinación de entrar y mirar. Para hacerlo, en unos casos puede ser necesario dar un completo giro a nuestra vida, romper ataduras, abrir nuevos caminos, quebrar el círculo de las costumbres. Ese cambio convulsivo puede ser el punto álgido de una crisis, de un “no poder más”, de sentirnos presos de nuestra propia piel, y quizá ese tope sea necesario para poder empezar de nuevo, aunque suponga un desarraigo de todo lo que hemos sido. Otros cambios, otros despertares, no son tan perturbadores, y uno permanece en su núcleo, en su mundo y, mediante un intenso proceso de introspección, aprende a divisarlo todo desde otra magnitud.
Antonio Blay, en su libro Energía personal, indica que la energía ha quedado retenida en nosotros, como consecuencia de las represiones; es decir, de la aniquilación de experiencias, muchas veces, por motivos que denominamos “externos”. Cuanta más energía retenida, más necesidad tenemos de su liberación; si, a lo largo de nuestra existencia, se produce un equilibrio entre lo reprimido y lo experimentado, la necesidad de cambio, de ruptura, de búsqueda de uno mismo y, como consecuencia, de sus habilidades y talentos, es menos intensa.
Lo cierto es que resulta menos probable dar el salto por convencimiento que por una sacudida vital. El empuje para cuestionarte el mundo, del que formas parte y que, en realidad, eres, suele ser un momento de alarma en el que lo que esperas de tu vida y aquello de lo que dispones no confluyen; surge, en tal caso, la necesidad de hacer algo por ti.
De cualquier modo, hemos de saber que nuestro conocimiento profundo abre la puerta de los anhelos o de aquello que aún ni siquiera hemos soñado, pero que surgirá de forma simultánea al encuentro contigo. Hay que atreverse a creer en uno mismo. Saber que el germen del talento está por brotar, y no concederle un valor extremo a ese principio de algo, porque entonces puede quedar nuevamente oculto. Sólo hay que atreverse, y digo atreverse, porque hay que ser valientes para ello. La libertad de vivir como se desea precisa la apertura mental, la consideración de la propia persona y la total responsabilidad sobre nuestra vida. Dicho así, parece fácil, pero a la mayoría de las personas les cuesta mucho ese acto de gallardía. Resulta más cómodo, aunque no más efectivo, vivir a costa de, por culpa de, en medio de, que en uno mismo. Siempre se puede echar mano de los hijos, que me quitan la vida, de los padres, que no me han sabido inculcar unos valores, de la pareja, que frena mi expansión, de los jefes, que no recompensan mi esfuerzo, de los vecinos, que me arrebatan la tranquilidad o de los gobiernos, que me suben los impuestos. Para indagar en nuestro entorno afilamos el ingenio sobremanera, y, sin embargo, nos “olvidamos” de buscar en la única fuente de satisfacción vital: nosotros mismos, porque, dada la conexión universal, lo que logramos de manera individual incide favorablemente en la totalidad.
Concha Barbero
